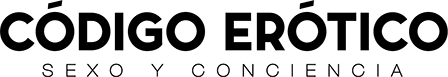Desde una perspectiva teórica, la política feminista contemporánea ha insistido durante las últimas décadas sobre la necesidad de deconstruir la solidez de la corporización del sujeto social o ciudadano, lo cual implica el reconocimiento de algunos rasgos, como la procedencia étnica, edad, sexualidad, funcionalidad, etc. como hegemónicos, lo que tiene un profundo impacto sobre el cuerpo sexuado.
Michel Foucault (1980) llamaría a esto biopolítica, lo cual sería el ejercicio del poder y el control social para administrar los cuerpos, controlando la creación de la sociedad y sus términos a través de los límites del cuerpo. No obstante, nuestra época ha sido iniciadora de heterogeneidades sexuales (Foucault, 2007).
De la misma manera, desde la teoría y la práctica política realizada por los movimientos LGBTIQ+ se señaló y objetó la exclusión y discriminación al acceso completo de derechos humanos, sexuales y reproductivos sobre la base de orientación sexual, la expresión e identidad de género. “El género se implica en la concepción y construcción del poder […] el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder” (Lamas, 1996, p. 331).
Desde la década de los 90’s, se desarrolló un gran cuerpo de trabajo dentro de un nuevo campo de conocimiento denominado “estudios transgénero”, el cual conectó un análisis y conclusiones a las cuales se aproximaron gracias a la experiencia y al estudio de esta vivencia, la cual es disruptiva y transgrede las barreras convencionales del género.
Soley-Beltran (2009) señala que la construcción de la identidad de género comienza en la primera infancia (desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años) a través de la repetición de los roles de género sociales. Esta identidad de género se desarrolla a través de una identificación y pertenencia a un género u otro, o tal vez ambos, y a la observación del cuerpo sexuado, consolidándose al final por la designación social de género que se alcanza a través de la mirada de los otros, siendo que los demás pueden dar una respuesta de aprobación del cuerpo/género o de rechazo (Soley-Beltran, 2009, como se menciona en Gutiérrez, 2012).
Judith Butler (1990) menciona que este proceso de definición de una identidad de género es completamente cultural y que no existe un núcleo biológico o una naturalidad en la emergencia del género. Por esta razón, en el caso de la transgeneridad, el desarrollo del género sería igual que en la cisgeneridad y en la heterosexualidad, a través de la performatividad del género, pero con la diferencia que en el caso de las personas trans se desarrollaría una falta de sintonía entre la identidad de género y el sexo biológico, que surge al momento de la observación del cuerpo sexuado en comparación con otros cuerpos (Gutiérrez, 2012).
La necesidad de definir y expresar una identidad coherente es lo que daría origen en las personas trans de un deseo que modificar sus cuerpos, buscando la lógica del género y el cuerpo desde la heteronorma social y la programación social impuesta. Lo anterior, sin duda es una respuesta a la “lógica” de los mandatos y estereotipos de género, que buscan categorizar de la manera más simplista a las personas.
La lógica del género y de la transgeneridad se adecúa a la lógica de las teorías postfeministas queer, donde se cuestiona el binario hombre/mujer y el sexo-género. Butler (1990) señala que el sexo biológico sería creado por el género y no al revés, como explica Pierre Bourdieu (2000), el cuerpo se caracteriza por ser una sustancia plástica y extremadamente flexible ante los significados sociales, además de cambiante a través de las distintas etapas históricas de la sociedad (Gutiérrez, 2012).
Aun así, los significados de género normativos están muy presentes en las personas trans e influyen en su sexualidad. Después de un período de autodescubrimiento, adaptación y exploración, se logra la sexualidad plena, descubriendo el placer sexual y la autosatisfacción, incorporando de forma positiva el cuerpo en las prácticas sexuales (Gutiérrez, 2012).
Dentro del paraguas trans, es ilimitado el espectro de formas de ser una persona trans, desde las personas que desean tener un procedimiento de afirmación de género y/o terapia de reemplazo hormonal, las personas que no lo desean, y las personas que emplean sus vivencias de una manera performativa.
Todas y cada una de las vivencias trans son válidas, y es importante definir que las personas trans no le deben feminidad o masculinidad en su expresión de género, o una orientación sexual estereotípica a nadie, ya que su vivencia es personal, única, y depende de su propia seguridad, su autodeterminación, su libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de su sexualidad.
Las personas trans presentan y expresan significados de la sexualidad diferentes a la normativa cisheterosexual, lo que les permite tener una mayor apertura a tener otras prácticas sexuales y vivir la sexualidad de una forma satisfactoria, transgrediendo las barreras de la lógica del cuerpo y el género, del binario tanto en la identidad como en la expresión de género, así como en los roles durante las prácticas sexuales. Vale la pena destacar, que las personas trans han tenido vivencias en diferentes puntos del espectro social y de género, lo que les permite tener una visión más integral y sensible ante las eventualidades.
Sin duda, la transgeneridad prueba y expresa la existencia de una multiplicidad de géneros más allá del binario, ya que la única base que se mantiene es la sociocultural. De esta manera, los cuerpos tienen la posibilidad de escapar de la biopolítica y representan todas las posibilidades de lo que puede ser un cambio semántico, en la lucha política y en la vivencia personal.
Butler (1990) señala que, al permitirse cuestionar la existencia del concepto de género, se abrirían las posibilidades de actuar del ser humano, siendo capaz de explorar y desarrollar la sexualidad sin límites dualistas, la cual tendría posibilidades ilimitadas más allá de los mandatos sociales, y pudiendo explorar el cuerpo como un órgano erótico integral sin límites (Gutiérrez, 2012).
Es urgente seguir comunicando este mensaje de deconstrucción de los mandatos del género, con el objetivo que las personas tomen sus propias decisiones en torno a la sexualidad, desde sus necesidades, disfrute, exploración y necesidades, más allá de los prejuicios y constructos sociales del género.
Finalmente, es vital reconocer el profundo valor y capacidad de las personas trans para transformar su realidad y ser conscientes del impacto que sus vivencias tienen sobre sus vidas y como precedentes para las futuras generaciones mediante una representación visible, eliminando barreras, buscando el bienestar y su satisfacción personal, pero siempre logrando un cambio paso a paso. Hay que recordar que la personas somos seres de continuidad, como parte de un espectro, no somos personas terminadas y acabadas, sino en cambio constante.
Un agradecimiento especial a Maya, Sebastián, Diego Korev, Marcela, Dany CyC, quienes me apoyaron, ya sea compartiendo su experiencia, revisando y dando puntos de vista para mejorar este artículo desde sus vivencias trans.
Referencias
- Cabral, M. (2003). Ciudadanía (trans) sexual. Proyecto sexualidades, salud y derechos humanos en América Latina.
- Foucault, M. (2007). Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. México, DF: Siglo XXI Editores.
- Gutiérrez, J. (2012). Muchas formas de transexualidad: diferencias de ser mujer transexual y de ser mujer transgénero. Revista de Psicología, 21(2), 7-30.
- Lamas, M. (1996). Género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México: Universidad Nacional Autónoma de México: M.A. Porrúa.